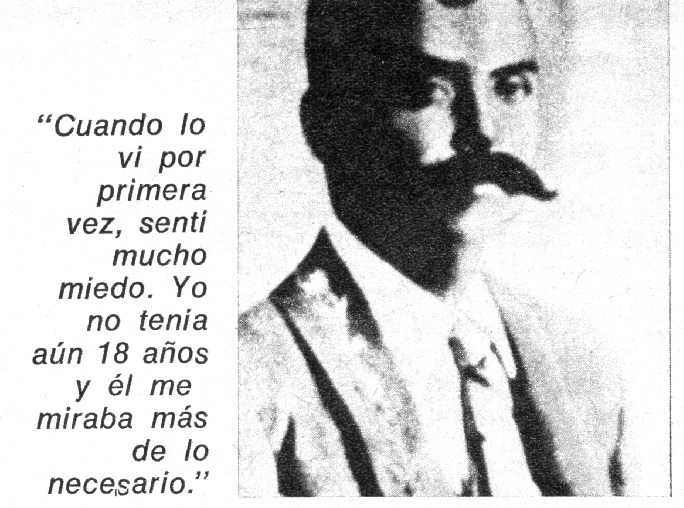Volver al índice
del sitio
"MI MARIDO, EMILIANO ZAPATA"
Las increíbles hazañas que protagonizó durante su prolongada lucha revolucionaria y sus conocidas inclinaciones donjuanescas no sólo nutrieron las crónicas históricas: sirvieron, también, para convertirlo definitivamente en una figura mítica del folklore mexicano. Así, cientos de biografías y casi una decena de películas (una de las más recientes, México, la revolución congelada, realizada por el argentino Raymundo Gleyzer, fue prohibida en Buenos Aires) intentaron desmenuzar la polifacética personalidad de Emiliano Zapata, el legendario caudillo mexicano. Es que desde su nacimiento en el verano de 1877, hasta su trágica muerte (fue asesinado en una emboscada preparada por las tropas oficialistas, en 1919), el intrépido líder campesino participó en innumerables revueltas contra los sucesivos regímenes de Patricio Díaz, Francisco Madero y Victoriano Huerta. Comandaba el poderoso movimiento popular que —a partir de la unión de Zapata con Pancho Villa— arrasó con pueblos y ciudades de todo el país, postulando las reivindicaciones del campesinado oprimido.
Hace pocas semanas, a más de medio siglo de su dramática desaparición, se conoció el escalofriante testimonio de la viuda de Emiliano Zapata, doña Gregoria Zúñiga, quien por primera vez confió a la prensa —en este caso, al redactor Alberto Ongaro, del semanario italiano L'Europeo— algunos detalles apasionantes sobre la vida íntima y los momentos trascendentales del célebre guerrero. A pesar de ser septuagenaria, doña Zúñiga mantiene una lucidez ejemplar, y aún pueden descubrirse en ella los almendrados ojos negros y las finas facciones indias que alguna vez cautivaron a Emiliano Zapata. La anciana vive actualmente en un humilde, típico rancho mexicano de Tenextepango, donde seguramente se esconde un olvidado y secreto trozo de la historia azteca. SIETE DIAS adquirió a L'Europeo los derechos de reproducción y ofrece a continuación, en forma textual, las declaraciones de Gregoria Zúñiga; una suerte de confesión estremecedora.
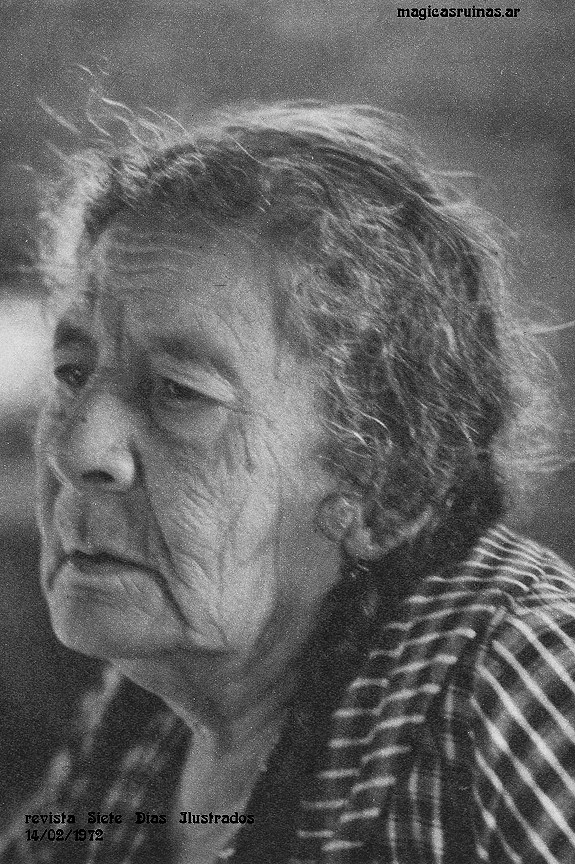
Conocí a Emiliano Zapata en 1914, cuando comenzó
el asedio de Cuernavaca. Yo no tenía aún dieciocho
años y la revolución ya sumaba cuatro. Mi familia
vivía a unas veinte millas de la ciudad, en un
pequeño rancho que formaba parte de la hacienda
Calderón, de don Vicente Alonzo, un gran
terrateniente de origen español. Mi padre, Manuel
Zúñiga, era uno de los capataces de la factoría y
era muy respetado porque en todo el estado de
Morelos no había un domador de caballos salvajes
más hábil que él. Éramos una familia numerosa:
cuatro hermanos y dos hermanas, pero todos
trabajábamos y así vivíamos bastante bien, aunque
no poseíamos nada. Cuando comenzó la revolución yo
era poco más que una niña, y así la había seguido
de lejos, como precisamente puede seguirla una
niña, sin comprenderla a fondo. Había visto caer a
Porfirio Díaz, había visto a Madero en el
gobierno, después al general Victoriano Huerta que
mataba a Madero y se trasformaba en presidente y
luego, en 1914, a Carranza que trataba de abatir a
Huerta. Naturalmente, al finalizar los primeros
meses de la revolución, ya había oído hablar de
Emiliano Zapata, pero no había llegado a
comprender por qué Emiliano Zapata había combatido
primeramente contra Díaz y ayudado a Francisco
Madero a conquistar el poder; luego había
combatido contra Madero y ahora combatía contra
Huerta; parecía dispuesto a combatir contra
quienquiera que llegase a la presidencia.
Zapata tenía una fama legendaria: el pueblo lo
adoraba, los terratenientes y los soldados le
tenían un miedo loco, lo acusaban de mil infamias
y trataban de destruir al ídolo que el pueblo veía
en él. En los primeros meses de 1914 Zapata, quien
jamás quiso desarmar a sus tropas, estaba
avanzando con ellas hacia Cuernavaca, una de las
fortalezas del gobierno de Huerta. A medida que se
acercaba, los propietarios de la zona abandonaban
precipitadamente las factorías y corrían a
refugiarse en la ciudad guarnecida por los
federales; otros, sin más, huían a la ciudad de
México o al exterior. Un día, también nuestro
patrón, don Vicente Alonzo, decidió huir. No se
sentía capaz de enfrentarse con Zapata y sus
hombres: así, primeramente hizo partir a su
familia, después hizo cargar todos sus bienes
sobre los carros y se fue a la capital. Pero antes
de partir quiso hablar con mi padre, con quien
parecía verdaderamente encariñado. Manuel —le
dijo—, mejor que te vayas también tú de aquí; es
demasiado arriesgado quedarse con dos muchachas
jóvenes y bellas. Esos, cuando lleguen, te las
robarán. Pero mi padre no quiso saber nada de
irse. No era un revolucionario, pero era un hombre
bravo, un pobre hombre, y sabía que no tenía nada
que temer de los revolucionarios. Así permanecimos
esperando, hasta que Emiliano Zapata llegó. Llegó
de noche, a la cabeza de su ejército. Nosotros
estábamos encerrados en la factoría y de repente
oímos un galope de caballos, relinchos y gritos.
Miramos por la ventana y vimos en la sombra a los
hombres que venían adelante, a caballo, algunos
vestidos de blanco, otros vestidos de negro, todos
armados y con grandes sombreros en la cabeza. Eran
Zapata y sus oficiales. Llegados frente a la casa,
se apearon del caballo y entraron.
A Zapata lo
reconocí en seguida, aunque jamás lo había visto.
Era moreno, de rostro serio, fuerte. Mi padre le
salió al encuentro y comenzó a hablar con él,
explicándole quién era y por qué no había querido
seguir a don Vicente. Zapata lo escuchaba sin
decir nada y súbitamente, mientras lo escuchaba,
pareció fijarse en mí. Yo estaba sentada en un
rincón, con mi madre y mi hermana Luz, e
imprevistamente me encontré con sus ojos encima.
Me hizo un gesto con la cabeza. Y bien: fue así
como lo conocí. Al principio sentí un miedo
grande, un miedo que se volvía cada vez más grande
a medida que notaba que Zapata me estaba mirando
un poco más de lo necesario. Temía que él y sus
oficiales hubieran decidido quedarse a dormir en
la hacienda y que debiéramos hospedarlos quién
sabe por cuánto tiempo. En cambio, se fueron poco
después diciendo que podíamos continuar viviendo
allí como siempre lo habíamos hecho y que
volveríamos a vernos. Por algún tiempo no volví a
ver a Zapata porque había comenzado el asedio a
Cuernavaca, un asedio que duraría tres meses y que
concluyó con la victoria de los revolucionarios.
Emiliano no estaba pero yo sentía su presencia por
todas partes porque todos hablaban de él; de
cualquier modo hubieran bastado para recordármelo
los cañonazos y las ráfagas de ametralladoras que
día y noche venían de la ciudad asediada. Zapata
reapareció cuando cayó Cuernavaca, y con la ciudad
cayó también el gobierno de Victoriano Huerta.
Nuevamente llegó de noche, pero todo pulcro y bien
vestido. Venía de visita, para verme a mí. Lo hizo
varias veces. Se sentaba en un rincón y no decía
nada. A veces miraba el suelo, a veces me miraba a
mí. Hablaba solamente si alguien le hacía alguna
pregunta. El único que le hablaba era mi padre. Le
preguntaba, por ejemplo, qué sucedería ahora que
Huerta había caído. Y él decía que Venustiano
Carranza iría al gobierno, pero que las cosas no
cambiarían porque tampoco Carranza era un
verdadero revolucionario, como no lo había sido
Francisco Madero, ni Huerta, y que Carranza haría
de todo por desviar la revolución de su verdadera
finalidad, que era la de dar la tierra a los
campesinos. Yo comenzaba a comprender por qué
Zapata había combatido contra todos los
presidentes y también me parecía que tenía razón,
pero continuaba teniéndole miedo. Así, un día,
cuando las visitas comenzaron a volverse demasiado
frecuentes, decidí no dejarme ver más. Sabía que
Zapata preguntaba por mí cada vez, y que su
semblante se oscurecía cuando le decían que me
había ido a la cama. Yo comprendía muy bien lo que
él quería de mí, pero no estaba dispuesta a
dárselo. Había tenido muchas mujeres y muchas
relaciones, y hasta una relación con una chica de
familia muy rica, Inés Aguilar, que le había dado
tres hijos. Podía tener todas las mujeres que
quisiera. Pero, ¿por qué me había elegido
justamente a mí? Desapareciendo, creí disuadirlo;
en cambio, no hice más que empeorar las cosas.
EL AMOR DEL GUERRILLERO
Doña Gregoria
enciende un cigarrillo y prosigue: Un día estaba
recogiendo leña en el bosque y sentí acercarse
caballos al galope. No tuve ni siquiera tiempo de
darme cuenta de lo que se trataba, cuando de
repente me sentí aferrar por dos brazos e izar
sobre un caballo. No era, como quizá crea usted,
Zapata. Era uno de sus hombres. Atrás venían
otros. Yo traté de soltarme mordiendo y arañando,
pero el hombre me tenía firmemente, y me decía:
Calma, calma, no te sucederá nada, te voy a llevar
con una persona que quiere verte. Me llevaron al
pie de la colina donde Zapata había establecido su
cuartel general. Y él estaba allí, esperándome
sentado, inmóvil en la silla de su caballo. Los
hombres que me habían raptado me dejaron con él y
se fueron.
Cuando quedamos solos, Zapata se
bajó del caballo y se me acercó. Yo lloraba sin
decir nada. Joyita —dijo Zapata—, tal vez hé hecho
mal en traerte aquí por la fuerza. Sé que tú no me
quieres, pero yo te amo y debo tenerte, no puedo
hacer nada. Ahora iremos a algún sitio a hacer el
amor... Hablaba, pero yo continuaba llorando como
si no lo escuchara, sentada en el suelo con la
cabeza baja. De repente, subió a la silla, se
curvó hacia mí, me izó sobre el caballo, lo
espoleó y lo lanzó al galope, arriba y abajo por
la montaña, como un loco. Mientras, hablaba, me
decía que no debía volver las cosas más tristes y
más difíciles aún, que no debía tener miedo de él,
que él me amaba y que también yo lo amaría.
Después detuvo el caballo y me hizo descender. Y
así fue como me tomó mientras su caballo pacía la
hierba. Después me llevó a su cuartel general, una
gruta en la montaña, y aquí sucedió algo
increíble. En la gruta había soldados y un
oficial, el coronel José Hernández, del estado
mayor de Zapata, y también había mujeres sentadas
sobre un tronco de árbol que servía de banco. No
se sabía bien qué hacían esas mujeres, si habían
venido espontáneamente, o si habían sido llevadas
por la fuerza. Zapata las miró por algunos
instantes, después lanzó un grito: ¡Por Dios! Si
yo he cometido un abuso trayendo aquí a esta
muchacha, no es una buena razón para que lo
cometan también ustedes. ¡Llévenselas de vuelta
Los soldados no se hicieron repetir la orden dos
veces y las mujeres pudieron irse y retornar a sus
casas.
Quedamos solos y Zapata vino hacia mí.
Lo sé, lo sé, lo sé —repetía—, el mío es un abuso,
pero no he podido hacer menos. Parecía
arrepentido, pero también encolerizado. ¡Malditas
mujeres! —farfullaba— ¿Por qué deben ser tan
bellas? En tanto, yo me sentía mal, me había
subido fiebre y un fuerte temblor. Zapata parecía
preocupado. Mandó llamar a mi padre y le contó
todo lo que había sucedido, sin ocultar nada. Esto
me gustó mucho, y tal vez fue en ese momento que
comencé a comprenderlo y a amarlo. Tenía bastante
trabajo con su propia naturaleza impulsiva y no
siempre lograba dominarla. Pero no era un
hipócrita si asumía la responsabilidad de sus
acciones y estaba pronto a pagarlas en persona.
Nos casamos un mes después, en Cuautla, pero de
nuestro matrimonio no quedó rastro alguno, porque
poco tiempo después todos los documentos se
quemaron en un incendio que estalló durante un
combate. Por eso la gente dice que jamás nos
casamos, que yo he sido solamente la compañera, la
soldadera del jefe Zapata, y que Zapata fingió
desposarme pues no podía casarse verdaderamente
porque ya tenía mujer e hijos. Pero no era verdad.
Hijos sí tenía. Sí, pero no esposa.
EMILIANO Y LAS MUJERES
Algunas veces seguí a mi
marido como soldadera en las batallas. Pero fueron
pocas veces, y sólo al comienzo de la reanudación
de los combates. Le hacía de comer, le tenía
limpio el fusil. Pero Zapata no estaba contento de
tenerme consigo. Prefería estar solo, por muchas
razones. El había mandado a don Venustiano
Carranza una carta muy cruel, en la que lo acusaba
de ser un traidor a la revolución y al pueblo.
Zapata era un hombre que decía siempre la verdad,
no andaba con medias tintas y sabía ser muy
punzante cuando hablaba y cuando escribía.
Carranza había quedado profundamente ofendido con
la carta y había jurado hacérsela pagar cara a
Zapata. Había encargado a sus agentes de buscar
sicarios para que lo asesinasen. Zapata lo sabía,
y así estaba obligado a dormir con un solo ojo. Un
sicario enemigo podría haberse infiltrado en
nuestras líneas. O bien uno de nuestros mismos
hombres, comprado por los agentes de Carranza,
podría matarlo durante el sueño. Así Zapata no
dormía jamás en el mismo lugar. Se preparaba el
lecho, después se escurría fuera e iba a
extenderse a otra parte. Está claro que mi
presencia le estorbaba, por eso prefería que yo
permaneciese en Quila Mula, donde teníamos nuestro
ranchito; quería que lo esperara allí, él iría
entre un combate y otro. Yo no quería, pero
después quedé encinta y debí regresar a casa.
Cuando podía, Zapata venía a verme, pero a menudo
pasaban muchas semanas sin que pudiera verlo.
Estaba muy apenada porque ahora lo amaba mucho y
también era muy celosa. Sabía que Zapata era loco
por las mujeres y que las mujeres se volvían locas
por él. Había señoras ricas, también esposas de
funcionarios del gobierno federal que escapaban de
sus casas para irse con él, con la sola idea de
hacer el amor con él. Eran muchachas extranjeras,
americanas y también europeas, francesas e
inglesas, que venían a México, no obstante la
guerra civil, para estar con él.
Señor, yo era
su esposa, era muy celosa, y la mía, desde este
punto de vista, era una vida imposible. Una noche
supe que una muchacha había llegado al cuartel
general de Zapata y que él la había llevado a su
aposento. Encinta como estaba, tomé el caballo y
bajé la montaña al galope, hacia Cuernavaca, donde
las tropas de Zapata estaban apostadas. Llegué al
cuartel general de día y me precipité en
el
aposento de Zapata antes de que sus soldados le
avisaran. Entré pero la muchacha ya no estaba. Se
había ido. Sin embargo, las pruebas de que había
pasado la noche con él estaban allí. No lloré ni
hice una escena. Solamente le dije a Zapata que
estaba disgustada y que volvería con mi padre.
Entonces Zapata volvió a decirme el discurso que
me hizo cuando me había tomado la primera vez. Me
dijo que sí, que era verdad, que había estado una
mujer allí, pero que las mujeres le gustaban
demasiado y que él no podía hacer nada. Si
intentaba corregirse, empeoraba las cosas. Había
probado, pero no le había servido de nada. Me
amaba sólo a mí, pero simplemente no podía serme
fiel. No quería que me hiciera ilusiones en ese
sentido. No quería mentir, fingir. Pasarían muchas
otras mujeres por allí, por ese lecho deshecho. Le
dije que hiciese lo que le pareciera bien, pero
que yo retornaría con mi familia. Entonces Zapata
llamó a tres de sus soldados y les dijo: Llevense
a Joyita a Quila Mula. Quédense allí a hacerle
guardia. No quiero que vuelva con su madre. Así
volví a casa. Y luego, repentinamente, llegaron
regalos: un diván, una bella poltrona, otras
cosas. Zapata me las mandaba para que hiciéramos
las paces.
Yo, primeramente, pensé que era
demasiado cómodo hacer su propia conveniencia y
después mandar regalos a la mujer. Pero después
comencé a razonar: con todas esas mujeres que
tenía siempre tras él, me hubiera vuelto loca si
le hubiese pedido serme fiel. Las tentaciones
hubieran sido demasiadas aun para un hombre
cualquiera, figúrese para un hombre como él!.
Además, verdaderamente, Zapata no daba importancia
a esas cosas, y yo no debía juzgarlo en base a
todas esas mujeres, sino por lo que había hecho y
continuaba haciendo como jefe revolucionario. Así
aprendí a no darle mucha importancia a sus
aventuras. Indirectamente, siempre llegaban a mi
conocimiento. O porque alguien me lo decía, o
porque Zapata me mandaba algún regalo. Un día hizo
llevar la línea telefónica hasta Quila Mula e
instaló el teléfono en casa. Pensé que debía
haberla hecho muy gorda para hacerme un regalo de
ese género. Un regalo que, por otra parte, no
servía para nada, sea porque yo no tenía a quien
telefonear, sea porque cuando las tropas federales
llegaban a Morelos regularmente cortaban las
líneas.
UNA FIERA LLAMADA BARCENAS
La técnica de combate
de Zapata era como su técnica de seductor: no dar
tregua jamás, no desaprovechar ninguna
oportunidad. Por lo que puedo saber yo, cuando el
general atacaba una ciudad o avanzada enemiga, la
martillaba durante las 24 horas del día, todos los
días de la semana. Al comienzo de la revolución,
cuando las fuerzas revolucionarias no tenían armas
y debían arrancárselas al enemigo, las cosas eran
distintas. Sólo avanzaba completamente armada la
primera fila, atrás venían hombres desarmados que
tenían la misión de recoger las armas de los
enemigos muertos. Después venían las reservas, que
se mantenían a distancia y que intervenían al
galope para la carga final que decidía la suerte
de la batalla o la invertía.
Cuando las fuerzas federales eran superiores,
Zapata atacaba de sorpresa y huía, rompía las
líneas ferroviarias, impedía que los trenes
cargados de provisiones llegaran a destino, tendía
emboscadas, celadas. Pero no sé, hacía tantas
otras cosas, y no soy ciertamente yo, una mujer,
la persona más indicada para explicar lo que
hacía.
Yo podría descubrir otras cosas; por
ejemplo, que tuvo fe en Francisco Madero y después
la perdió. Pude adivinar que jamás tuvo fe en
Huerta, ni en Carranza. Sin embargo, fíjese usted,
no fueron ellos sus enemigos más odiados. Con esto
no quiero decir que los amara. Ciertamente los
odiaba, sobre todo a Huerta y a Carranza. Pero el
hombre a quien hubiera matado con sus propias
manos, sin un instante de duda, era Victorino
Bárcenas, un ex coronel zapatista, pasado a las
filas de Carranza. Bárcenas era una fiera y
comandaba un batallón de delincuentes que, sobre
todo en los últimos años de la guerra civil,
masacró a millares y millares de zapatistas. Era
una fiera, pero una fiera astuta, inasible. Estaba
bajo las órdenes directas del general Pablo
González, nuevo gobernador de Cuernavaca, y
González se servía de él para los servicios más
infames, aprovechando el hecho de que conocía en
persona a muchos zapatistas. También yo, una vez,
corrí el riesgo de ser capturada por él. Estaba en
Quila Mula con mi hija y mi madre, cuando llegó un
mensajero de Zapata. Hasta aquel momento, Quila
Mula había sido un lugar bastante seguro; pero
ahora, con Victorino Bárcenas en la zona, ya no
había muchas garantías. El mensajero me entregó un
mensaje de Zapata. Me decía que abandonara Quila
Mula y que fuera a refugiarme a Tepaltzingo, a la
casa de un primo mío. Partimos de noche, llegamos
de noche, pero alguno debió verme, porque
Victorino Bárcenas fue avisado de que la esposa y
la hija de Zapata habían llegado a Tepaltzingo.
Me encontraba allí desde hacía algunos días,
cuando de repente mi primo, que hacía guardia
fuera del pueblo, llegó al galope. Victorino
Bárcenas está por llegar —gritó—; rápido, hay que
escapar. Inmediatamente escapamos a caballo, hacia
el Cerro del Horno; después dejamos los caballos a
mi primo que los llevó hacia el Sur, para
despistar a los hombres de Bárcenas por si nos
habían seguido, y proseguimos a pie. Bárcenas, por
suerte, no nos encontró. Nos buscó por todo
Tepaltzingo inútilmente. Mientras tanto, un
zapatista del pueblo había ido a buscar a Emiliano
y le había dicho lo que había sucedido. Zapata
bajó a Tepaltzingo como una furia, esperando
encontrar todavía a Victorino Bárcenas, pero éste
ya se había ido, dejando tras sí un gran número de
muertos. El general logró encontrar al hombre que
me había denunciado y lo hizo fusilar. Después nos
alcanzó sobre el Cerro del Horno y volvió a
llevarnos hacia atrás. Desde entonces dejó en
Tepaltzingo un fuerte contingente de hombres. Pero
era inútil, su fin se estaba acercando.
¿HA
MUERTO EL GENERAL?
Su asesinato fue una
perfidia, señor, una verdadera perfidia. Yo lo
había comprendido. Y también le había dicho a
Zapata que no se fiara. Las cosas fueron así:
Carranza y Pablo González, viendo que no lograban
derrotar a la guerrilla zapatista, decidieron
recurrir a un engaño. Había un coronel entre los
oficiales de González, el coronel Jesús María
Guajardo, un verdadero delincuente, señor, lleno
de deudas, también acusado de hurto... Y bien,
este Guajardo, para resolver su propia situación
personal, propuso a González un plan. Escribiría a
Zapata, proponiéndole pasarse a la parte de los
revolucionarios con sus tropas, y después lo
mataría. El plan fue aceptado y Guajardo mandó la
carta a Zapata, pidiéndole que lo aceptara como
aliado. Zapata desconfiaba, pero los
revolucionarios, rastreados por todas partes, se
encontraban en tan graves condiciones que no
querían correr el riesgo de rechazar un aliado tal
vez sincero. Emiliano escribió a Guajardo
pidiéndole una prueba de su lealtad. Lo invitó a
atacar un pueblo ocupado por los federales.
Guajardo lo hizo, conquistó el pueblo, pero en
realidad se había puesto de acuerdo con el
comandante de la guarnición, quien había fingido
evacuarlo. Pero a Zapata, sin embargo, no le bastó
con esto. Le pidió, como prueba definitiva, atacar
y destruir a los hombres de Victorino Bárcenas y
llevarle a su jefe vivo o muerto. Recuerdo que
estábamos sentados sobre, el lecho, en la casa de
mi primo en Tepaltzingo, y Zapata tenía a la niña
sobre las rodillas. Hablábamos. Zapata decía que
si Guajardo le traía a Bárcenas, no tendría más
dudas sobre su lealtad y lo acogería. La
revolución necesitaba hombres. Estaba bastante
confiado y tranquilo. En cambio, yo no. No te fíes
—le decía—: Guajardo nunca ha sido un hombre
honesto. No puede trasformarse de repente.
Estábamos hablando, cuando llegó un sobrino de
Zapata, Gil Muñoz. Tenía una carta de Guajardo.
Zapata la leyó. Guajardo decía que había destruido
una escuadra entera de Bárcenas, unos treinta
hombres, pero que Bárcenas había logrado huir. Has
visto —dije—, se han puesto de acuerdo. Han
masacrado a treinta hombres, pero a él, a
Bárcenas, lo ha dejado escapar. Sí —dijo Zapata—
Tal vez tengas razón, Guajardo es un traidor. Se
fue con su sobrino a verificar la noticia y
regresó al día siguiente. Era verdad, una escuadra
de Bárcenas había sido masacrada, pero él se había
salvado. Zapata continuaba sospechando. Sospechaba
aún cuando Guajardo llegó a Tepaltzingo. Parecía
desesperado, furibundo porque Bárcenas se había
salvado. Decía que le habían venido fortísimos
dolores de estómago y, en efecto, se comprimía el
estómago con una mano. Recitaba una comedia,
señor, pero la recitaba tan bien que logró
convencer a Zapata y que éste cancelara cada una
de sus dudas. Bueno amigo —dijo Emiliano—, si se
siente mal, vaya a descansar. Le haré preparar
algo que lo curará. Hizo conducir a Guajardo a un
rancho vecino, después nos dijo a mí y a mi prima
que le preparáramos una infusión de hierbas.
Cuando la infusión estuvo pronta, Zapata se la
llevó a Guajardo. Yo, sin dejarme ver, lo seguí.
Guajardo estaba tendido sobre un catre del rancho
y Zapata estaba de pie, cerca suyo, con la taza en
la mano. Beba —le decía—, es una infusión de
hierbas medicinales. Pero Guajardo parecía
aterrorizado. Se comprendía que tenía miedo de ser
envenenado. No, no, mi general —dijo—, gracias.
Soy propenso a estos dolores, tengo medicinas
conmigo. Ya las he tomado. Después comenzaron a
hablar de otra cosa. Guajardo trataba a Zapata con
admiración y respeto. ¿Quién hubiera dicho, mi
general —decía—, que en tan poco tiempo me
trasformaría en verdadero zapatista y en amigo
suyo? También reían recordando los tiempos en que
se habían encontrado en batalla. ¿Se acuerda,
general, cuando cortaban las líneas telefónicas a
Quila Mula? Era yo quien las hacía cortar. ¿Y
usted se acuerda la vez que le hice saltar el
sombrero de un tiro de fusil? El otro respondía:
¡Por Dios, si lo recuerdo! Nunca me sentí tan
cerca de la muerte como aquella vez. Y así
seguían. Después, Zapata y Guajardo se pusieron de
acuerdo. Zapata habría de encontrarse con las
tropas de Guajardo en Chinameca, al día siguiente.
Ahora, él ya estaba seguro de su lealtad. Pero yo
seguía desconfiando. En realidad, nunca creí en
Guajardo, ni siquiera por un minuto. Y cuando
Zapata se fue para encontrarse con las tropas del
traidor, se lo dije llorando por última vez.
Zapata pareció turbado. Joy¡ta, chinita mía —me
dijo— debo correr el riesgo. Tengo necesidad de
hombres y de armas.
Tú, de cualquier modo,
espérame mañana a la noche en el Cerro del Horno,
sobre la calle de San Miguel. Se fue al galope. Y
también yo me fui con la niña, mi madre y mi prima
Cecilia.
Esperé en el lugar de la cita toda la
noche, todo el día siguiente, pero cuando llegó la
segunda noche y él todavía no había llegado, todos
decidimos retornar a Tepaltzingo, para ver qué
había sucedido. Allí, traída por mi hermano, ya
había llegado la noticia de que Zapata había sido
asesinado. Las tropas de Guajardo le habían
tendido una celada en la estancia de Chinameca y
lo habían asesinado juntamente con su escolta.
Entonces, yo tomé un tenedor de la mesa de la casa
de mi primo y traté de ensartármelo en el pecho.
Me lo sacaron justo a tiempo. En aquel momento
llegó al galope otro de mis hermanos. Gritó que
Guajardo estaba llegando a Tepaltzingo para
matarme también a mí, la esposa de Zapata. Yo
habría querido quedarme, pero los míos me cargaron
sobre un caballo y me obligaron a escapar y a
refugiarme en Puebla, donde permanecí muchas
semanas como idiotizada. Fue allí donde comenzó a
circular la voz según la cual no era verdad que
Zapata había sido asesinado, sino que se había
salvado de la masacre. No sé cómo nació esa voz.
Tal vez del pueblo, que lo quería todavía vivo.
Pero yo lo creí y comencé a buscarlo por todas
partes, como loca. Continué buscándolo y
esperándolo aún después de la pacificación, por
años y años. Hasta que me rendí. Los otros, en
cambio, el pueblo, todavía lo está esperando. A él
o a otro como él.
Desde aquel día, y durante
mucho tiempo, permanecí escondida, mientras la
revolución continuaba cambiando de cara. También
Carranza cayó y vino Huerta, y después Álvaro
Obregón. Hasta que, como, he dicho, vino la
pacificación y yo pude retirarme tranquila a mi
ranchito de Quila Mula junto a mi hija. No tenía
medios y, por lo tanto, tuve que trabajar, como
por otra parte hice siempre. Sabía coser y tejer,
y así viví de mi trabajo. Un día, sin embargo, me
vino algo a la mente. Algunos meses antes de su
muerte había visto a Zapata y a otros descender de
un barranco del Cerro del Limón, con mulas que
llevaban carga. Cuando las mulas regresaron no
tenían más nada. Luego, debían haber llevado allí
algo escondido. Supe después, por la mujer de
Faustino, uno de los hombres de la escolta de
Zapata, que habían escondido una carga de lingotes
de plata. Me acordé de eso y fui a buscarlos, pero
los lingotes habían desaparecido. Así, volví a
trabajar.
Mientras tanto, el tiempo pasaba, A
los treinta y nueve años me casé nuevamente, con
un ex coronel zapatista, Blas Tapia, y vine a
vivir aquí a Tenextepango, a esta casa. Ahora
también mi segundo marido ha muerto, y también
está muerta mi hija. Estoy sola en el mundo y
olvidada por todos. Pero no me quejo. Tengo una
larga vida de amor y de guerra para recordar.
Revista Siete Días Ilustrados
14.02.1972