Volver al índice
del sitio
No es ni un hippie ni un aventurero. Francés, hijo de un diplomático que lo hizo educar en Inglaterra, el Canadá y los Estados Unidos, Michel Peissel disfrutaba, a los 18 años, de una beca de Economía en Wall Street; a los 20, "soñé descubrir y me rehusé a soportar". A los 35, es arqueólogo, escritor, etnólogo, explorador y especialista en el Asia Central, En su último libro: "Los jinetes del Kham" (editado en París por Laffont), cuenta cómo, desde hace dieciocho años y en medio de la indiferencia general, guerrilleros a caballo resisten en el Tibet a los invasores chinos. El semanario "L'Express" le consagró recientemente un reportaje fascinante, que con exclusividad se resume en las páginas siguientes. No sólo es la actualización de datos políticos y económicos acerca de una de las regiones más desconocidas del globo, sino también la desmitificación de toda la bruma, engendrada en parte por los Himalayas y en parte por la leyenda, que envuelve al Tibet, ese país tan cerca del cielo.
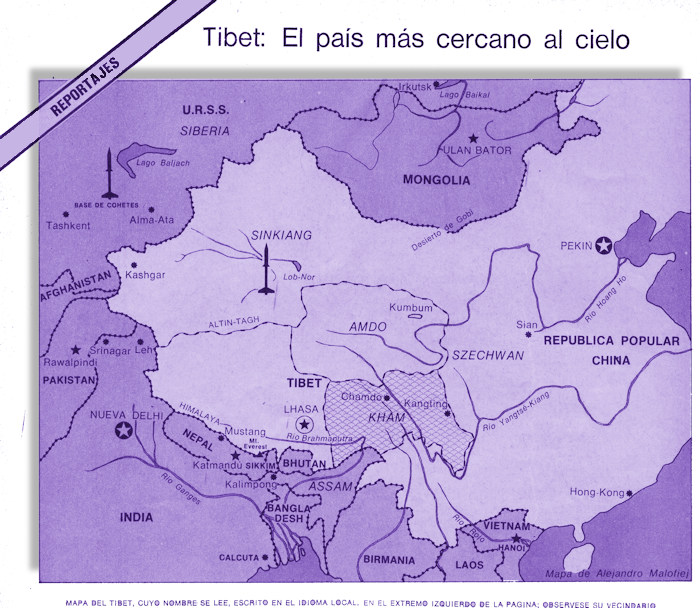
—Este libro, que usted
acaba de publicar sobre la guerra secreta en el
Tibet ¿es una especie de punto final a su
exploración del Asia Central?
—Al escribir este
libro, ante todo pago una deuda. En trece años he
ido ocho veces a la región del Himalaya. He sido
el único extranjero jamás autorizado a vivir en el
Mustang, ese pequeño reino completamente ignoto,
perdido en el Himalaya, a 5 mil metros de altura,
donde todavía se ignora el uso la rueda o que la
Tierra es redonda. He sido también el primer
etnólogo que atravesó el Bhutan de un extremo a
otro, a pie. En este último gran reino feudal,
donde el rey prohíbe imitar las costumbres
occidentales, pasé tres meses y medio fascinantes.
Pero, sobre todo, durante estos viajes aprendí a
conocer y amar al pueblo tibetano, a reconocer la
calidad de su civilización. Allí tengo tantos
amigos verdaderos como puedo tenerlos en Europa.
Compartí su vida hablando en tibetano, soñando en
tibetano; viví sus angustias, su combate contra
la dominación china. Habiendo sido el raro
testigo, el confidente de esos guerrilleros
heroicos, tengo la obligación moral de denunciar
la escandalosa conspiración de silencio en torno
del problema tibetano. Hace veintidós años, la
China se apoderó de un país de 7 millones de
habitantes y, en medio de la más total
indiferencia, perpetró allí un genocidio,
oficialmente reconocido por la Comisión
Internacional de Juristas. Desde hace dieciocho
años existe la guerrilla en el Tibet, sin que casi
nadie en el mundo se atreva a tocar ese tema tabú.
He ahí por qué escribí este libro. En casi todas
partes las inepcias que se escriben sobre el Tibet
— El tercer ojo y otras mistificaciones a la moda—
contribuyen a disimular la realidad: el hecho de
que es en el Asia Central donde se juega el
porvenir, no solamente del Asia sino quizá
también, como en el pasado, de una gran parte del
mundo civilizado. Pues el Tibet es, ante todo, el
corazón estratégico del Viejo Mundo. Era hora de
que alguien revelara el coraje de los guerrilleros
tibetanos, los jinetes del Kham, víctimas de esa
complicidad de las grandes potencias y víctimas,
asimismo, de todas las ilusiones que alimentamos
sobre el verdadero carácter de ese pueblo y de su
importante civilización.
—Desde 1950 el Tibet
es territorio prohibido. ¿Cómo pudo usted conocer
a esos jinetes?
—No se puede, en
principio, entrar al Tibet. Algunos lo han hecho
ilegalmente, como el periodista inglés George
Patterson, que filmó una película sobre el ataque
a un convoy chino. Mis primeros contactos los tuve
en la frontera, en 1959, en el momento en que
Lhasa se rebelaba contra la dominación china.
Hasta ese entonces, el gobierno del Dalai Lama —no
hablo de las poblaciones del Kham o del Amdo, que
desde muchos años antes se oponían al invasor—
había, digamos, colaborado bastante amablemente
con las autoridades chinas. Tuve otros contactos
después, en el Mustang, que ocupa una posición
estratégica excepcional y es el cuartel general de
los guerrilleros del Kham, los Khambas. Y luego,
naturalmente, en Nepal y en Kalimpong, en la
frontera con la India. Todavía este verano
entrevisté a decenas de refugiados que pasaron la
frontera. La amplitud de esta resistencia, veinte
años de lucha contra un enemigo colosal, es una
revelación que debe ser hecha y yo soy uno de los
pocos que puede hacerla, dada mi completa
independencia de todo gobierno o partido político.
—El Tibet es, para los
occidentales, un país salvaje, de alturas
inaccesibles, un país de lamas y de molinillos
para rezar. ¿Cuál era la situación del Tibet en
1950?
—Era un país compuesto
de múltiples grupos tribales, divididos entre
señores feudales que se hacían la guerra. Siempre
se lo ha pintado como un país de monjes, de sabios
sumidos en la meditación. Es una tierra de
guerreros rudos y agresivos. El Tibet está
cubierto de castillos y fortalezas. Los mongoles
pudieron llegar a la India, a la China, hasta el
Danubio; jamás pudieron conquistar al Tibet.
¿Quién sabe hoy algo acerca de Songtsen Campo, que
fue, junto con Alejandro Magno y Gengis Khan, uno
de los más grandes conquistadores de todos los
tiempos? Ese tibetano y sus descendientes reinaron
durante cuatrocientos años sobre un gigantesco
imperio que iba del Afganistán a la mitad de
China, de Siberia a Birmania, de Mongolia a
Bengala, y que se llamaba el Tibet. Por el idioma,
la cultura, las tradiciones y una forma particular
de la religión budista, llamada lamaísmo, ese
imperio político se mantuvo hasta el siglo X,
cuando terminó por estallar en una multitud de
pequeños principados feudales, sometidos, sin
embargo, en parte a la autoridad religiosa del
Dalai Lama. Pero lo más notable es que hoy, a
trece siglos de su fundación, la unidad cultural
de ese vasto imperio permanece intacta.
—¿El Dalai Lama era
también el jefe temporal?
—Teóricamente sí, pero
la suya era una administración lejana. Hay que
darse perfecta cuenta de que el Tibet tiene las
dimensiones de un continente. Su altitud media es
de 4.500 metros. Entre Leh y Kanting hay la misma
distancia que entre París y Moscú. Se necesitan
seis meses para atravesar el Tibet. Esto, por lo
demás, explica en parte las dificultades de los
chinos para ocupar el país. Los chinos han trazado
tres rutas, de las cuales la más corta —1.400
kilómetros— atraviesa siete gargantas de 5.500
metros de profundidad. Esta es la más vulnerable.
Para llevar un cargamento chino a Lhasa se emplean
dieciséis días de ida y dieciséis de vuelta,
cuatro juegos de neumáticos y una tonelada de
combustible. La ocupación plantea problemas
técnicos considerables.
—La ocupación del
Tibet fue, desde el momento de la proclamación de
la República Popular China, el objetivo
prioritario de Mao Tsé-tung. ¿Por qué ese apuro?
—En primer lugar, y
ante todo, por razones estratégicas. La ocupación
del Tibet le ha dado a la China un poder
considerable. De la noche a la mañana los chinos
se encontraron ya no a 7 mil kilómetros de Moscú,
sino tan sólo a 3 mil, al alcance de las centrales
nucleares de Alma-Ata, en la proximidad de grandes
ciudades soviéticas como Tashkent y Samarcanda, a
las puertas de Kabul, tan sólo a 400 kilómetros de
Nueva Delhi y más cerca que Londres del Canal de
Suez; en posición, con la lanza del Sikiang, de
partir en dos a Siberia. Los rusos no
comprendieron sino tardíamente, en 1960, que la
instalación de la China en el Asia Central había
sido un golpe maestro desde el punto de vista
militar. Cuando cobraron conciencia, cuando se
dieron cuenta de que las armas, el material que
proporcionaban a los chinos, podían darse vuelta
contra ellos mismos y amenazar directamente el
corazón de Rusia, fue la ruptura brusca, total.
Una ruptura que se han explicado por diferencias
ideológicas pero que tiene, para mí, una causa
mucho más directa: la afirmación del poderío chino
en el Asia Central. Y luego, fuera de estas
consideraciones estratégicas, Mao ha tenido
también un objetivo político. Cuando Mao instaló
el comunismo en China, la única fuerza organizada
con la cual podía tropezar, el único contrapeso
espiritual, era el budismo. La Asociación Budista
del Pueblo Chino agrupaba a 100 millones de
personas. Y el budismo al cual adhería la China
era el budismo tibetano. Hasta 1911 los
emperadores manchúes consideraban al Dalai Lama
como su padre espiritual. El budismo era la única
organización estructurada de la China.
—¿Era un poder lo
bastante fuerte como para que Mao pudiese temerlo?
—A esas minorías,
llámese tibetanos, mongoles o manchúes, los chinos
les han temido siempre, pues fueron ellas las que
en el pasado dominaron a la China. Fuera del Tibet
Central, existen en China ocho regiones autónomas
tibetanas, en total quizá unos 10 millones de
personas que hablan tibetano. Y los chinos han
tenido siempre un terror atávico a los habitantes
del Asia Central, sobre todo a los tibetanos. Este
pueblo agresivo se apoderó de la capital del
Celeste Imperio en el siglo VII, y a lo largo de
los siglos le asestó rudos golpes. Y está soldado
a la China por la religión. Por eso, como lo dijo
Mao en su primer discurso, el objetivo primordial
era "liberar al Tibet".
—¿Y la operación
resultó más difícil de lo que Mao preveía?
—Al principio la
ocupación fue muy suave. El Dalai Lama y su
gobierno fueron tratados con todas las
consideraciones deseables. A los tibetanos les
prometieron caminos, escuelas, progresos de todas
clases: tan sólo ventajas, al parecer. Lo que
condujo a esta situación paradójica: durante 9
años, los austeros y puritanos chinos de Mao
mantuvieron en Lhasa al régimen religioso más
espléndido y más medieval: todo un pueblo de
señores, de monjes, de altos funcionarios que
vivían en medio del lujo, en palacios fabulosos.
Basta haber visto las fiestas de fin de año en
Lhasa, esos desfiles de quinientos jinetes
cubiertos de oro, de plata, de turquesas, para
imaginar lo que era la vida en la capital
tibetana. Al comienzo, los chinos y el gobierno de
Lhasa trabajaron juntos. Y la presencia china era
más que discreta fuera de la capital. No hay que
olvidar que, para entrar en Lhasa, la capital del
Tibet, los primeros chinos llegaron en 1951 por
barco desde la India. Hasta el día en que los
chinos empezaron a apretar el torniquete, a abrir
sus caminos, a querer imponer el colectivismo, a
deportar niños a China so pretexto de educarlos.
Entonces, inmediatamente los tibetanos se
sublevaron. No la administración de Lhasa,
prisionera de los chinos y celosa de conservar sus
privilegios, sino las tribus del Amdo y del Kham,
los famosos jinetes khambas, esos hombres de las
estepas, temibles y temidos.
—¿Qué representa la
región del Kham con respecto al Tibet?
—Todo el Sudeste
tibetano. Un territorio grande como España,
relativamente rico: hermosas pasturas, numerosos
rebaños, muchos bosques, el tercio de la población
tibetana. Un país que nunca fue conquistado en
toda su historia y donde el propio Gengis Khan no
pudo entrar. Un pueblo de guerreros, bastante
feroces y hasta hoy invencibles.
—¿Y el movimiento de
guerrillas partió del Kham?
—Sí, en 1953; y ahí se
encuentra una nueva paradoja. Sin conciencia
política en el sentido en que nosotros la
entendemos, los jefes de los khambas habían leído
y traducido a Karl Marx, a Sun Yat-sen, el
fundador de la República China. Ellos soportaban
mal los abusos del poder religioso y despreciaban
la corte amable y más o menos corrompida del Dalai
Lama. Se han sublevado contra los chinos y no
contra la ideología comunista. Y, al mismo tiempo,
contra el Dalai Lama porque colaboraba con los
chinos. Fueron ellos, los khambas, quienes
secuestraron al Dalai Lama en Lhasa, en 1959, y lo
obligaron a declarar la guerra santa contra los
chinos.
—¿Qué se sabe de la
situación actual?
—La resistencia
continúa y la guerrilla nunca ha cesado. Más
inquietante aún para los chinos, los jefes de la
guerrilla son hoy jóvenes tibetanos educados en
China, de aquellos mismos 15 mil niños que fueron
deportados entre 1950 y 1959. Y el propio Chu
En-lai ha declarado que se necesitarán cincuenta
años para convertir a los tibetanos al
comunismo...
PANORAMA, DICIEMBRE
28, 1972